
Soy teleadicta. No sé si confesarlo como un vicio vergonzante o asumirlo como una consecuencia inevitable de la generación a la que pertenezco, la del baby boom de los 60. En mi casa la “tele” nació el mismo año que yo, y creo que, descontando las horas de sueño, es la actividad a la que más tiempo libre he dedicado (¿podrá ser? ¡Ay de mí!). Las tardes estaban llenas de horas de televisión infantil, se comía con la tele, se cenaba con la tele, se discutía con la tele –hubo una memorable sobre la homosexualidad desencadenada por el programa de “La Clave”, con las airadas opiniones de mi madre y mis no menos airadas respuestas solapándose al ruido de las intervenciones de los invitados de Balbín-…
Hubo un momento en el que el mantra fue que la “tele” era un mal vicio que mataba la imaginación, que abotargaba los sentidos, que idiotizaba al usuario. Se le llamó “la caja tonta” y fue demonizada curiosamente por los mismos que, en muchas ocasiones, elaboraban su contenido. Bueno, supongo que con el paso del tiempo se habrá concluido que todo depende del uso que se le dé y del cristal con que se mire. Sin embargo nunca se ha criticado la afición por el cine cuando, curiosamente, la tele se ha convertido en su refugio más seguro, en su medio de supervivencia.
Supongo que cualquier medio de comunicación y/o expresión es válido y puede ser prestigioso si incita a la reflexión. Eso me provocó una escena de la película “No sé decir adiós” de Lino Escalera, entre los personajes interpretados por Lola Dueñas y Nathalie Poza que me llamó la atención. Ambas actrices interpretan a dos hermanas que vuelven a tomar contacto a raíz de la enfermedad del padre. El personaje de Lola Dueñas recrimina en cierto modo a su hermana haberse tenido que quedar en el pueblo mientras ella, Nathalie, volaba a la gran ciudad de Barcelona. Pero el sentimiento que se presentía era el de que quien se queda en el pueblo es un o una fracasada, donde no hay oportunidades, donde un espíritu inquieto acaba languideciendo conformándose con lo poco que la vida le ofrece allí. Por desgracia es un retrato más real en ocasiones de lo que quisiera admitir.
Cuando se habla de la España y de la Andalucía vaciada -y hablo de aquella que incluye núcleos de hasta 20.000 habitantes alejados de cualquier área metropolitana- también es la historia de un fracaso. Del fracaso de no haber sabido o querido dotar a los pueblos de los servicios que necesitaban. De no haberlos conectado, de no haberlos modernizado. De hacer que la educación de nuestros hijos e hijas se nos hiciera lejana, cara, difícil. Que nuestros problemas de salud, en caso de gravedad, nos supusiera desplazamientos de kilómetros que impiden conciliar con el trabajo. El fracaso de haber obligado sí o sí a esos pueblos a vivir del campo sin más alternativas. Eso que ha hecho que nuestros hijos e hijas se fuesen sin volver la vista atrás dejando cada vez pueblos más envejecidos y más mortecinos. Todo eso ha hecho que en cierto modo se considere un cierto éxito salir de ahí y un cierto fracaso volver.
Pero si alguna vez queremos resucitar al moribundo, habrá que ofrecer también desde el mundo rural algo, otro modo de vida alternativo que no sea solo la imagen bucólica del campo como ocasional escapada al estrés metropolitano. Tan responsable del deceso es la administración lejana, muy ocupada en otros asuntos más «rentables», como la local, falta de imaginación y de valentía -aunque también de recursos, admitámoslo-.
En la inmensa mayoría de nuestros pueblos, las políticas urbanísticas, lejos de aprovechar las virtudes del tamaño poblacional y del entorno, han sido un calco de las metropolitanas, con construcciones de barrios donde ha imperado la especulación, calles estrechas, acerados testimoniales, bloques de pisos cada vez más grandes con pisos cada vez menores, malas calidades… Todo ello ha dibujado un paisaje de pueblos, en el que, el afortunado que dispusiera de ellos, podía presumir de cascos históricos más o menos atractivos y algunos realmente espectaculares por el patrimonio que albergan, junto a barrios y barriadas nuevas sin atractivo alguno donde hasta las zonas verdes eran un lujo difícil de observar -claro, quien quiera verde que salga al campo que está cerca, ¿no?-.
Pero hace tiempo que se debería haber impulsado una transformación urbanística de nuestros pueblos aprovechando, precisamente, la ventaja de su menor dimensión. Ya vamos tarde para tomar las medidas necesarias para conseguir la soberanía y autosuficiencia energética de nuestros pueblos, en base a energías limpias. Es un sinsentido que lo consigan en Alemania con energía solar y aquí no. Empezando por los metros y metros de tejados de los edificios públicos. Autosuficiencia basada en instalaciones domésticas, principalmente, que es el único modo eficaz de luchar contra el modelo que se está impulsando de grandes huertos solares que benefician a las grandes eléctricas, perpetuando el modelo extractivista. Actuaciones que permitirían en ocasiones, abaratar el suelo industrial cuando se ve encarecido por la falta de suministro eléctrico.
Igualmente vamos tarde para convertir nuestros pueblos al completo en zonas libres de tráfico rodado, donde se recuperen las calles para el peatón, para los niños… ¿Tiene lógica que convirtamos nuestras normalmente laberínticas calles en atascos diarios donde aparcar resulte una labor de Titanes? ¿No se suponía que eso era un problema consustancial a la urbe masificada? Pero para ello también hay que dar alternativas de movilidad, sobre todo en los núcleos de mayor dimensión. Soluciones…muchas: bicicletas convencionales, patinetes y biciclos eléctricos, tanto en alquiler como compra, y en los casos necesarios un sistema de transporte público eficaz.
Eliminación del tráfico rodado convencional que además permitiría la naturalización de muchas calles y que unido a la implantación de suelos permeables, disminuiría los efectos de posibles inundaciones al tiempo que paliar el efecto de “isla de calor”. Grandes ciudades como Barcelona, Alicante e incluso Madrid y Valencia están avanzando en ese sentido, mientras en nuestros pueblos no hay ni un solo metro cuadrado planificado con esa intención.
Es cierto que nada de esto tendrá sentido mientras en nuestros pueblos no haya trabajo digno, asequibilidad a servicios públicos esenciales y comunicaciones apropiadas. Pueblos y ciudades sin carreteras decentes, sin ferrocarril, sin medios de transporte público frecuentes y eficaces… Mientras los habitantes de los pueblos no dejen de ser ciudadanos de segunda, el mundo rural no tendrá futuro, siempre esperando, siempre en el furgón de cola. Donde el automóvil es esencial porque no hay alternativas de movilidad, pero donde el parque automovilístico se renovará en último lugar porque la renta personal disponible no alcanza sino para cambiar el viejo coche por otro de segunda mano igualmente contaminante. Donde morir será más fácil, con dinero o sin él, porque los servicios sanitarios son cada vez más lejanos, y los públicos, cada vez más escasos.
Las administraciones locales no pueden seguir siendo convidados de piedra, camarones que se duermen y se los lleva la corriente, ni seguir planificando sus políticas con el pobre horizonte de los 4 años de una legislatura. Si en el momento decisivo en el que nos encontramos -donde las políticas medioambientales marcarán el devenir de las próximas décadas- no se toma la iniciativa, sí será la de nuestros pueblos la historia de un fracaso. De un fracaso anunciado.
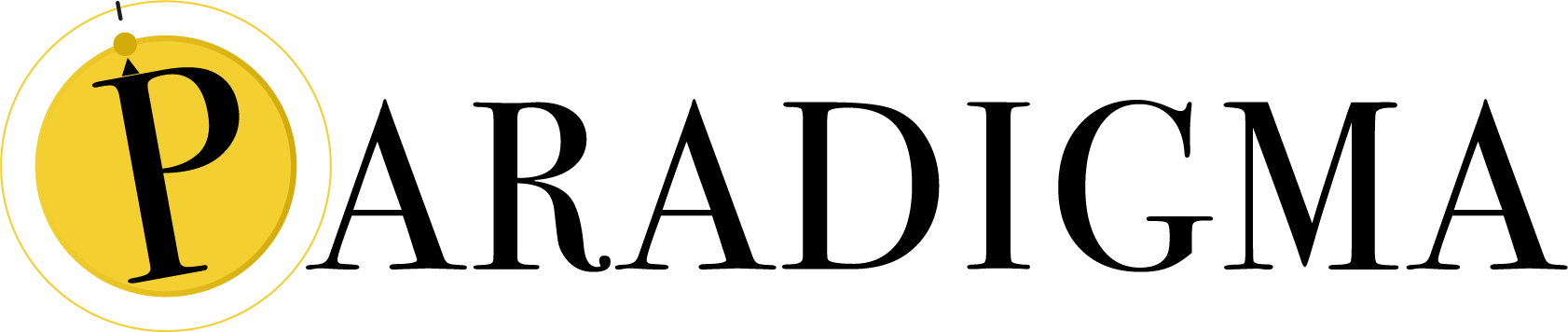

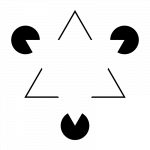





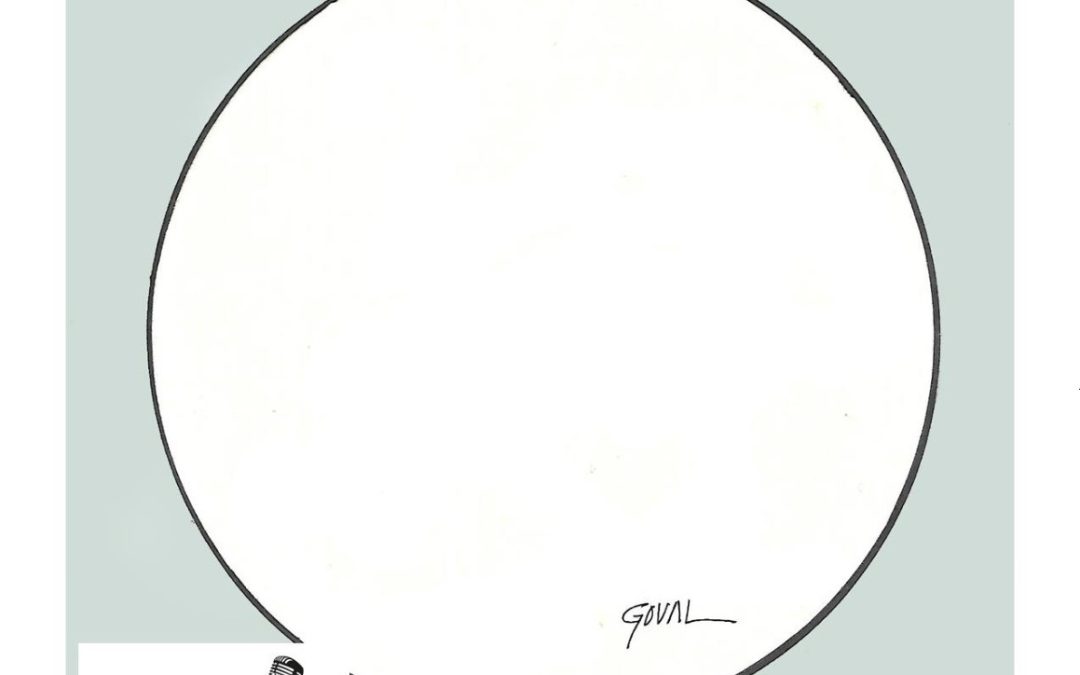


Estupenda reflexión
Cargada de razones y alternativas