Alquimia literaria que viste de falso lo que no deja de ser cierto. Un pretexto infantil para enterrar los pretextos adultos de los que hablaba Félix Grande: “Esa tristeza de hombres y de mujeres que es casi todo cuanto la vida nos permite”. Aquel lugar fantástico al que sólo se podía llegar con los ojos cerrados era su propio país. Su propia plaza. Su propia comunidad. Su hogar al que llamamos “casa de los sueños”. Porque no hay nada más inalcanzable que lo más cercano cuando se condena a la pena de invisibilidad. Prueba a colocar tu mano a un metro de tu cara. Ve aproximándotela poco a poco. Y cuando la tengas pegada a uno de los ojos, será cuando ya no la veas. Y la olvides. La cercanía convierte la rutina en el peor amoricida. El beso cotidiano en un decorado de tienda sueca. El abrazo en un vulgar amasijo de carne. Aquel país del cuento también es el tuyo. Tan enraizado en ti que dejaste de verlo. Para comenzar a olvidarlo. Y quedarte dormido.
En una de esas noches de infancia, les conté la historia de este país. Cerraron los ojos y les pedí imaginar un lugar habitado por diferentes pueblos, cada uno con sus propias normas, lenguas y dioses. Uno de ellos, era el país del cuento. Sus casas eran enormes, milenarias, luminosas, abiertas. Los que vivían más al norte consideraban equivocadas sus leyes, sus lenguas y, con especial inquina, sus dioses (porque ya se sabe que no hay peor extranjero que el hereje, aunque comparta tu misma sangre). Así que decidieron dejar de ser frontera e imponer sus leyes, su lengua y su dios, porque sólo permitían rezar a uno. Muchos resistieron, murieron o fueron desterrados, pero la mayoría de sus habitantes aceptaron el vasallaje con tal de amanecer bajo el mismo sol de sus antepasados. Y aquel país del cuento se convirtió en una colonia. Aprendió el idioma del invasor con los sonidos ancestrales que ya perfumaban su lengua derogada. Adaptó el culto al único dios encriptándolo en los rituales de sus dioses milenarios. Pero nada pudo hacer contra el arma más poderosa de dominación humana, que no es la espada sino la ley. Y la perdió para siempre. Los nuevos dueños respetaron las diferencias con otros pueblos del norte con las que compartía el mismo dios durante un tiempo. Después, también intentaron imponerles sus leyes y su lengua. Y aunque no lo consiguieron del todo, ganaron la batalla de llamar a la parte por el todo.
Nosotros, los andaluces y andaluzas, vivimos en esta colonia. Para sentirnos protegidos por el amo, muchos se arropan bajo la bandera del todo que nos prostituye y que desdeña la cultura que creamos para sobrevivir, en la tierra que nos despojaron para convertirnos en mendigos. Hasta creerse el cuento. Por eso consienten que nos usen como estercolero nuclear o nos planten bases y escudos militares; que nos traten como un pueblo menor que cree hablar mal porque conserva la arqueología del aire en su garganta; que considera extranjeros a los reyes, escritores, filósofos, científicos, hombres y mujeres, que protagonizaron el primer renacimiento de Europa; o que se avergüence de una bandera incluyente que habla de paz y esperanza, libertad y humanidad. Ese país del cuento, tan lejano tan lejano tan lejano, al que sólo se puede llegar cerrando los ojos, con la imaginación, es tan tuyo como la vena yugular. Tan tuyo que ha dejado de dolerte porque no lo ves. Hasta olvidarlo. Y quedar dormido.
Por eso, conmemorar el 4 de diciembre consiste en abrir lo ojos y despertar. No basta con ondear la arbonaida, el bellísimo nombre en andaluz de nuestra bandera. No basta con cantar nuestro himno que pide tierra y libertad, a la vez que abraza como iguales a toda la humanidad. Ni siquiera basta con recordar aquella fecha luminosa manchada con la sangre asesinada de Manuel José. No. Conmemorar el 4 de diciembre sólo tiene sentido si, además, volvemos a empuñar la bandera del país de los sueños para dejar de ser una colonia. Volver a ser lo que fuimos no significa añorar un tiempo pasado de nuestra historia, sino desempolvar aquel espíritu rebelde que soñaba con ser nosotras y nosotros mismos quienes resolviéramos nuestros problemas. Yo lo sigo haciendo. Y ojalá que también lo hagan mis hijos, que abran los ojos y sean conscientes de que viven en ese país tan lejano del cuento, que aprendan a amarlo, porque me dolería verlos marchar como hicieron nuestros padres.
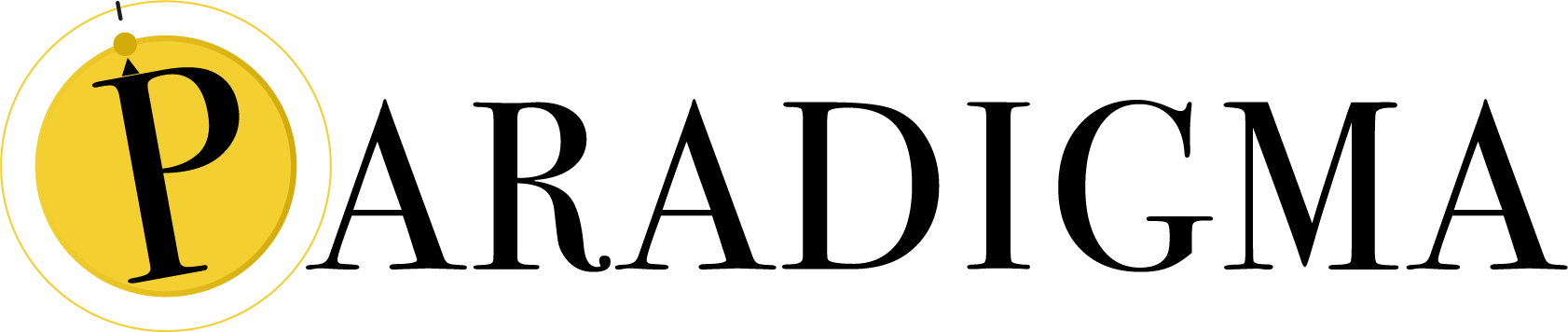









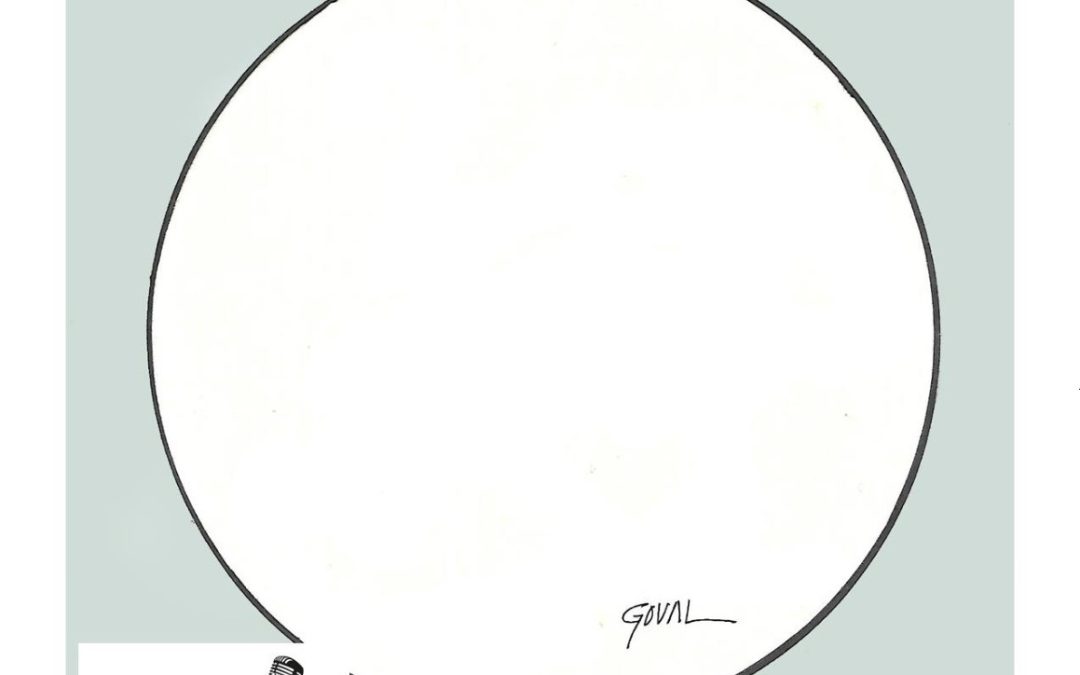
0 comentarios