Manuel Harazem
Si algún rasgo ha caracterizado a Andalucía a lo largo de su historia ha sido el hecho de que sus clases populares hayan sido víctimas desde las épocas más remotas de una doble explotación: material y cultural. Lo extraordinario no está en el fenómeno en sí, frecuentísmo en todos los tiempos y lugares, sino en una pertinacia esquilmadora que dura ya veintidos siglos. Un tópico, no por serlo menos verdadero, basado en una cita de Estrabón (II.3.4), con el que comienzan todos los tratados actuales de flamenco nos revela la intensa demanda de puellae gaditanae, bailarinas béticas armadas de castañuelas, como divertimento de los ricos de todo el Mediterráneo desde el siglo II ad.C. Aceite, garum, vino y cultura popular directamente desde el sudor y la creatividad de los pobres a las mesas, los ojos y los oídos de los ricos. Del cerdo explotable, hasta los meneos.
Las clases extractivas andaluzas lo fueron siempre a carajo sacado. La mano de obra semiesclava en fundos y fábricas, pero también el jugo exprimido de su cultura. Las zambras moriscas, las gitanillas cervantinas… Pero también la Semana Santa Andaluza cuyo origen primario fue la necesidad de los sospechosos de neocristianidad ante las pesquisas inquisitoriales de mostrar más esfuerzo (más yihad) en las manifestaciones de catolicismo tridentino. Más tarde el flamenco, el grito telúrico de la garganta aherrojada por penas seculares convertido en negocio de espabilaos: los cafés cantantes, los teatros, las ventas, las fiestas de señoritos y más recientemente, las peñas.
Pero no sólo. Las ferias, las romerías populares, que guardan la memoria milenaria de los dioses primigenios, usurpados por la Iglesia Católica desde su Triunfo sobre la libertad de culto, y recientemente por los genocidas franquistas que impidieron mediante un baño de sangre la entrada del aire fresco de la Ilustración en este país. La película Rocío, la única que sigue desde hace más de cuarenta años censurada en España, lo retrataba magistralmente.
Pero si hay un símbolo de esa atroz, milenaria y actual, condición explotada de la cultura popular andaluza es el que sustenta su canónico traje folklórico. Mientras en el resto de las variantes del estado español los trajes folklóricos se basan en fosilizaciones de los trajes dominicales tradicionales de sus campesinos pobres, en Andalucía el traje consiste en el vestido de diario de los señoritos-caciques explotadores cortijeros para los hombres y en el de domingo de las mujeres del campo, de las jornaleras o esposas de los jornaleros. A ver quién supera ese simbolismo, la atroz carga semiótica que sustenta.
En los últimos cuarenta años el keynesianismo a la violeta que nos ha convertido en europeos, ricos y modernos no menos a la violeta ha teñido todo de color violeta, transmutando la radicalidad analítica -la que va a la raíz de las cosas- que empezó a imponerse en los 70 en la banalidad sintética absoluta y absolutista y que hoy es pan y vino del evangelio oficial progresista.
Por eso para mí, hijo irredento de esa radicalidad setentera, las palabras patio cordobés no van asociada a esa especie de orgasmo sincrónico que sacude al parecer unánimemente a todos los estadios de la ciudad cuando se pronuncian. Para mí, patio cordobés va asociado a patio de vecinos, y patio de vecinos va asociado a hacinamiento, a miseria, a explotación, a represión… En definitiva a dolor y a miedo. Un dolor y un miedo blanqueados con la cal de la oficialidad desde el momento en que el señorito ve la posibilidad de sacar rentabilidad social, política, económica e incluso estética a la miseria de sus explotados. Patios siempre hubo en Córdoba. A los erudos locales y redactores de folletos turísticos cordobeses les encanta enhebrar antedecentes históricos: la casa romana, la andalusí, la renacentista… En Córdoba todas las casas tuvieron siempre patio. Pero en su concepción y acceso siempre hubo clases. En los patios de los ricos, en las casas en que vivía sólo una familia, sólo podían entrar los dueños, sus esclavos y sus sirvientes. En las otras, las comunales, en las que se hacinaban decenas de familias de pobres, siempre pudo entrar cualquiera. Eran públicas.
A principios del XX una panda de señoritos de la burguesía protonacionalista, degustadores de los vinazos populares, de las tabernas donde se cantaba el flamenco que guardaba aún retazos de un pasado de miseria y persecución y de las estéticas primarias de los explotados, decidieron entronizar los patios en los que vivían los pobres como lugares de peregrinación anual, de juerga y jolgorio cíclico con la excusa del hecho diferencial local, del supuesto alma eterna del pueblo al que explotaban sus familias. Y crearon el Festival de los Patios. Ellos vivían también en casas con patio, pero esos patios, especialmente hermosos, siguieron siendo estrictamente privados, no concursables, no visitables. Lo que se buscaba como degustación era la explotación de ese primitivismo decorativo de la cal y la gitanilla, del alma popular sencilla y dócil. A mediados de los 50 los correspondientes cordobeses guardianes falangistas del campo de concentración en que se convirtió cada ciudad y cada pueblo de España tras el genocidio de republicanos trataron de blanquear los muros contra los que perpetraron sus crímenes mediante la exaltación de los localismos populares más vistosos. Y el Festival de los Patios, de los patios de vecinos de los pobres, sirvió para atraer turismo y vender la imagen de una falsa placidez, la de la población rigurosamente vigilada a punta de pistola.
Hoy esos patios de vecinos, los que consiguieron librarse de la piqueta de la especulación urbanística, son estructuras habitacionales fósiles, milagrosas pervivencias de la sociedad preindustrial, fenecido su espíritu popular por el progreso, un extraño fenómeno que consistió en que la misma alta casta que los había explotado por siglos seguiría sacándoles rendimiento a los vecinos que consiguieron huir vendiéndoles pisos adocenados a precios desorbitados en el extrarradio construidos y equipados por su propia mano de obra barata a su servicio que los pagaría religiosamente con los salarios sistemáticamente hipotecados por los bancos. O de sus hijos y nietos camareros encargados de servir a los turistas que venían a sacar fotos de los lugares donde malvivieron -hambre y piojos- de chicos. Los que no consiguieron escapar o no quisieron y se quedaron en los infectos cuchitriles de los patios de vecinos cuidando de las macetas a cambio de unas ridículas subvenciones son hoy los porteros de los museos en los que los han convertido. Zombificados. Como reclamo para atraer turistas a los que vender flamenquines y alquilar camas y cuyos beneficios principales siguen yendo a los de siempre.
Es curioso que la reciente nominación por la que ha peleado la burgueprogresía posmoderna cordobesa para acrecentar el valor de su cortijo urbano, la de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no haga referencia a la estética de los patios, sino a una forma de vida que se desarrolló en ellos, inhumana y digna de ser recordada, pero no por su valor testimonial, sino por su supuesta autenticidad de manifestación popular. Por eso no es extraño que lo único que se muestre a las miradas de los miles de turistas que los visitan sean los espacios abiertos y profusamente decorados y no los interiores de las viviendas o al menos muestras gráficas de los cuchitriles insalubres en los que el pueblo cordobés se hacinó y sufrió la explotación de la casta dominante durante siglos. Porque desde esa óptica Patrimonio Material de la Inhumanidad hubiera sido más exacto.
Foto: Vecinos de un patio cordobés a finales del s. XIX. Algunos de ellos son antepasados del autor de este post.







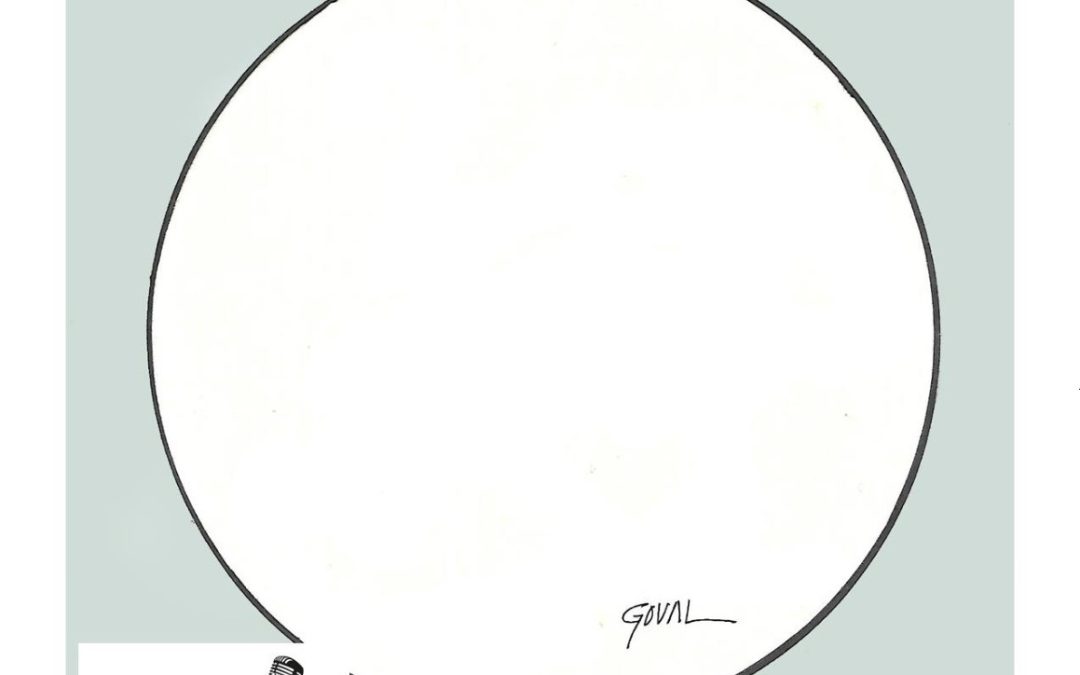

0 comentarios