Tenía yo 6, en agosto de 1936, cuando falangistas o guardias civiles – nunca lo he sabido del todo – vinieron a por él a casa, en la calle Alfaros. Yo dormía la siesta y no me percaté de nada. Mi padre, obrero de la platería, orífice, era militante comunista; ese fue todo su delito. Mi madre, embarazada de mi hermano Ángel, iba a llevarle a la prisión algo de comer, hasta que en septiembre le dijeron que ya no hacía falta que volviera más.
Hay dos palabras que resumen lo que siguió: silencio y terror.
Silencio, porque la muerte de mi padre era algo que nos manchaba, que nos acusaba a sus familiares y sobre lo que no se podía hablar, ni fuera ni dentro de casa. Fuera, porque era peligroso y podía acarrear aún más nefastas consecuencias para nosotros. Dentro, porque el dolor era inmenso.
Y terror era el sentimiento que embargó a toda mi familia, al barrio, a toda la ciudad. El terror que nos impidió intentar la recuperación de su cadáver, de modo que sólo un vecino y amigo se atrevió a ir al cementerio de la Salud, a reconocerlo. Allí lo habían fusilado contra la pared y luego arrojado a una fosa común, junto con tantos inocentes asesinados por el fascismo aquellos días terribles.
Luego vendría la miseria; el racionamiento; la permanente sensación de hambre que nunca se aplacaba del todo; la lucha por la supervivencia de mi madre, que moriría pocos años después, reventada de trabajar cosiendo para la gente bien de Córdoba y sin poderse pagar la atención sanitaria que hubiera requerido. Tres pequeños huérfanos quedábamos al cuidado de una tía.
Tras más de 80 años, respecto a mi padre hoy sólo esperamos poder recuperar sus restos y darles digno enterramiento. Un elemental derecho que llevamos tiempo esperando ver satisfecho, un tiempo que ya no me sobra. ¿Lo llegaré a ver?



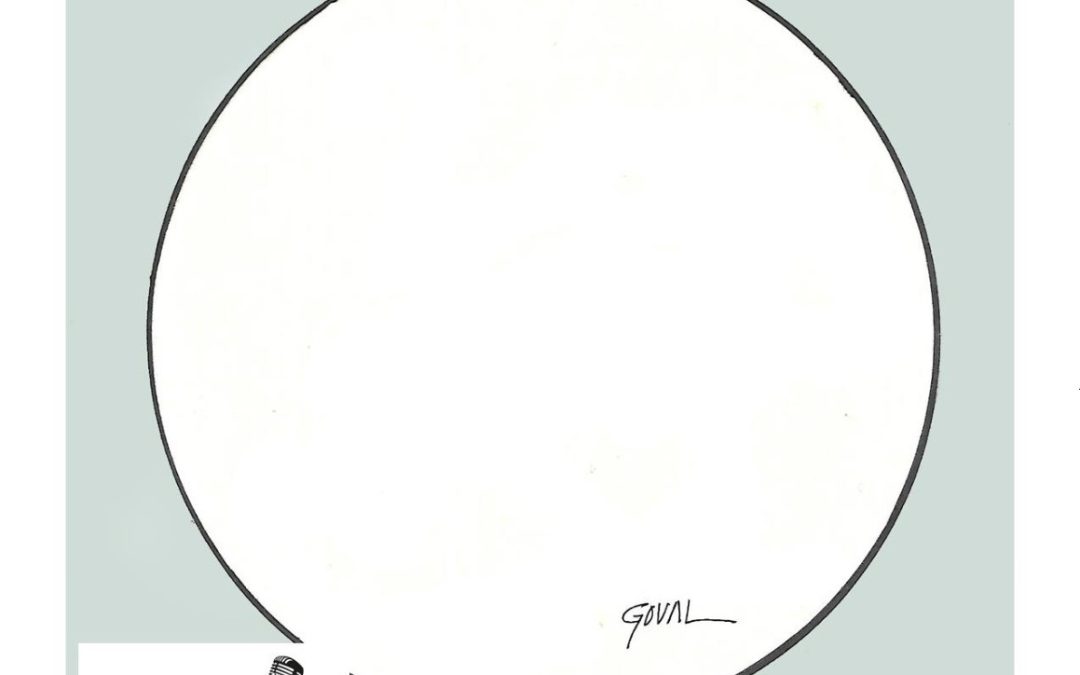



Duras y humanísimas palabras. Desearía contactar con ese hombre, es pariente mío, hermano de mi abuela paterna. ¿Podrían pasarme su teléfono a mi correo electrónico?
Muchas gracias.