Manuel Harazem.
Foto de cabecera: Montaje de la revista LA ESFERA (año VI, número 270, (01-03-1919) del antes y el después del monumento.
Hoy se cumplen 100 años justos de que una aguerrida representación del pueblo, el obrero, de Córdoba, alzado en manifestación anticaciquil, se decidiera por fin a destruir el símbolo que la casta política reaccionaria local se había autoerigido seis meses antes como muestra de su poder, pero, sobre todo, como inequívoca provocación frente al de las masas asalariadas, recientemente organizadas en partidos y sindicatos. Fue una pena que además de símbolo, lo destruido fuera también una obra escultórica de Mateo Inurria. Pero a ver, como dijera aquel revolucionario, no se puede derribar el Templo de la Injusticia sin romper también sus mármoles.
El 17 de marzo de 1919 se desarrolló en Córdoba una manifestación obrera que reunió la friolera de 10.000 personas que ocuparon la totalidad del centro de la ciudad, apedrearon los cristales de sus varios casinos de señoritos (Círculo de la Amistad, Mercantil y de Labradores), entregaron manifiestos en los centros de poder político (Ayuntamiento y Gobierno Civil) y entonaron variadas consignas anticaciquiles. La manifestación respondía a una convocatoria que se había hecho en toda Andalucía tras el asesinato por las fuerzas del orden comandadas por el cacique granadino de turno tras unas protestas callejeras. Y se desarrolló de forma más o menos pacífica, si exceptuamos esos puntuales apedreamientos a las ventanas de los casinos y el colofón final de la destrucción del monumento.
En un inusitado movimiento, no se sabe si consciente o no, las castas de poder cordobesas, las más zánganas de España incluso para autoglorificarse, decidieron por fin hacer lo que habían hecho sus hermanas en su momento, elevarse aparadores broncíneos o marmóreos a mayor gloria de sí mismas, aunque a esas alturas –1917– ya se les había pasado el arroz de hacerlo. Hubo un primer y descacharrante intento de elevación de estatua a un «héroe popular» por parte de unos intelectuales señoritos bromistas madrileños, el matarife fino Lagartijo, que encrespó la fina piel de las finas plumas de los finos diarios cordobeses, que no podían soportar la palmaria evidencia de que, no habiendo sido ellos mismos capaces de elevarla a ninguno de los muchos meritables hijos de la tierra (Séneca, Averroes, Maimónides, El Gran Capitán…) tuvieran que venir de fuera y además a levantársela a un torero. La historia de esa aventura estatuaria le he contado en un librito que en breve estará disponible en papel y que he titulado «La cuestión de las estatuas». Pero a lo que iba. Que las zánganas castas cordobesas a partir de ese año 17, cuando ya, como he apuntado antes, la época de hacerlo se había pasado en España y por supuesto en Europa, se repartieron el derecho a erigir aparadores de autoglorificación, en perfectas cuotas marmóreo-broncíneas. Así en 1917 la casta política se levantó el aparador del cacique Barroso y Castillo en Los Patos. La casta militar el del Gran Capitán en 1923, en el cruce del Bulevar con Tejares, pero que se trasladaría en el 27 a las Tendillas, tal vez considerándolas un lugar más resguardado de las iras populares que habían demostrado no andarse con chiquitas a la hora de destruir símbolos del poder opresor. La casta clerical contará con el suyo a partir de 1927 en la glorificación del obispo Osio, aquel que fuera inventor de la maquinaria totalitaria del catolicismo, del sistema de represión brutal contra la disidencia ideológica con la fijación del concepto de «herejía» y la determinación de la judeofobia y la misoginia como materias legislables. La casta intelectual tendría que esperar hasta 1929 para contar con el suyo en la elevación a pedestal del Duque de Rivas, el mayor versoripiador al oeste del Pedroches.
Pero el primero de ellos, el del cacique, duró menos que lo que dura una saliva en una plancha. Seis meses escasos. Es cierto que las autoridades habían temido desde el primer momento una reacción así, dada la clara provocación, en plena ola popular anticaciquil organizada, que suponía erigir monumento al principal cacicazo local. Por ello, desde el mismo día de su inauguración contó con la presencia continua, día y noche, de un policía. Esa tarde del 17 de marzo de 1919 una parte de la manifestación, una vez prácticamente disuelta, se dirigió al monumento y armados con herramientas de destruir símbolos caciquiles en mármol lo hicieron trizas.

La manifestación anticaciquil que concluyó con la destrucción del monumento en el momento en que bajaba la calle Nueva para entregar un manifiesto en el Ayuntamiento.
Contamos con el excepcional testimonio de un testigo que vivió aquella jornada desde la cómoda atalaya de su proverbial tibieza política. Se trata de Rafael Castejón y Martínez de Arizala, el «erudo» local por antonomasia de la eterna posguerra y hasta su muerte en 1986. Veterinario profesional y arabista aficionado, director de la Real Academia de Córdoba, fue además un torpe político veleta que nunca acabó de encontrar su sitio, ni siquiera cuando, habiéndose sumado al Alzamiento y colaborado con sus perpetradores en los primeros días, acabó siendo detenido, librándose de ser fusilado por muy poco, a causa de un enfrentamiento que como responsable veterinario había mantenido años antes con altos cargos militares del Cuerpo de Caballería.
En un texto mecanografiado aparecido no hace mucho entre los papeles incautados por los facciosos a los políticos de la República se encontró el relato pormenorizado que Castejón hizo de aquel día 17 de marzo de 1919 y que quedó incluido en el libro colectivo sobre Francisco Azorín Izquierdo. «Arquitectura, urbanismo y política en Córdoba (1914-1936)», editado en 2005 póstumamente por Paco García Verdugo. Aquel día, nos cuenta Castejón, lo pasó siguiendo las evoluciones de los manifestantes, aunque sin mezclarse con ellos, como sí hicieron otros políticos como Azorín Izquierdo o Eloy Vaquero, por el centro de la ciudad hasta su disolución final por causa del turbión de agua que cayó repentinamente sobre ella. Así que no alcanzó a asistir como testigo directo a la destrucción del monumento. Sí que unas horas después de ocurrida encontró por la calle a un grupo de mozalbetes que portaban una cabeza, de aspecto ceniciento, que al pronto a Castejón se le antojó en principio de un muerto hasta que ya más de cerca descubrió que se trataba de la de la estatua de don Antonio Barroso y Castillo. Los nenes, como los llama Castejón, unos quince o veinte, iban por la puerta del Gran Teatro en procesión, el primero de ellos la llevaba sobre la suya y los demás iban salmodiando imitando el tono de los curas: «Muera Barroso, ora pro nobis». Detenidos por el comisario y una pareja de guardias en la esquina de Gondomar, les fue arrebatada la cabeza y colocada en el suelo a los pies de la autoridad. Allí permaneció custodiada un buen rato en el que dio tiempo a que se arremolinara un grupo de curiosos que incluso comenzaron a entonar también el «Muera Barroso, ora pro nobis» que fue silenciado imperiosamente por los policías. Un tipo armado con un saco apareció de pronto, metió la cabeza en él, se la cargó al hombro y tiró para la calle Morería seguido los agentes y el comisario. Con bastante retranca, Castejón apunta que nunca supo adónde la habían conducido pero que suponía que la habrían depositado en la oficina de la Policía «hasta que algún deudo la reclamara».
Los ardores revolucionarios del que se llamó «trienio bolchevique» se fueron gradualmente enfriando, aunque el miedo de la burguesía y la clerigalla a que los rescoldos del obrerismo revolucionario se avivaran provocarían finalmente el golpe autoritario del general Primo de Rivera, que desembocaría finalmente en la proclamación de la República. Las fuerzas más reaccionarias se encargarían con bastante pericia durante sus cinco años de vida de sujetar las ansias de justicia social de la clase trabajadora, hasta que, considerando que esa sujeción ya no era suficiente, se decantaron directamente por llamar a sus perros guardianes, los militares, que, aunque entretenidos desde hacía tiempo matando moros en África, no dudaron en acudir obedientes a la voz de su amo y, usando los mismo métodos de la guerra colonial a la que estaban habituados, perpetrar un genocidio, en el que, ya metidos en faena, no dudaron en llevarse por delante incluso a muchos republicanos moderados y de derechas.
El trienio bolchevique tendría para Córdoba, además, otras impredecibles consecuencias, cuyas secuelas incluso seguimos aún percibiendo de una manera muy viva.
Porque es sumamente «curiosa» la coincidencia de que justo después de esos revolucionarios días la burguesía cordobesa encargase a sus intelectuales de librea que diseñaran entretenimientos que encauzaran las sinergias populares desde el «revolucionarismo sovietizante» hasta el «folklorismo macetizante». Y de paso que la cosa sirviera para dar salida a los vinos de sus negocios familiares. Por ello en los justos años posteriores a aquellos sucesos se diseñaron los principales festivales populares que aun hoy nos colocan en el mapa del turismo antropológico, las fiestas de los Patios y de las Cruces de Mayo. En esa cocedumbre, el alcalde poligolpista José Cruz Conde, recién nombrado para el cargo por el propio dictador Primo de Rivera, en pago precisamente a sus servicios golpistas, encargaría en 1924 a su institución cultural de cabecera, el Centro Filarmónico «Eduardo Lucena» y al periodista conservador Ricardo de Montis, la organización del «Concurso Oficial de las Cruces» que se sumaría al «Concurso de Patios», cuya primera edición había sido, sintomáticamente, la de 1921. Esa canalización de lo popular desde la reivindicación política hacia la exaltación de ese primitivismo decorativo de la cal y la gitanilla, del alma popular sencilla y dócil, le ha funcionado a la burguesía cordobesa intermitentemente, aunque siempre que hizo falta, porque se saliera de los cauces por ella marcados, no dudó en canalizarlo usando la más brutal de las manos duras, genocidio y guerra de exterminio incluidas.










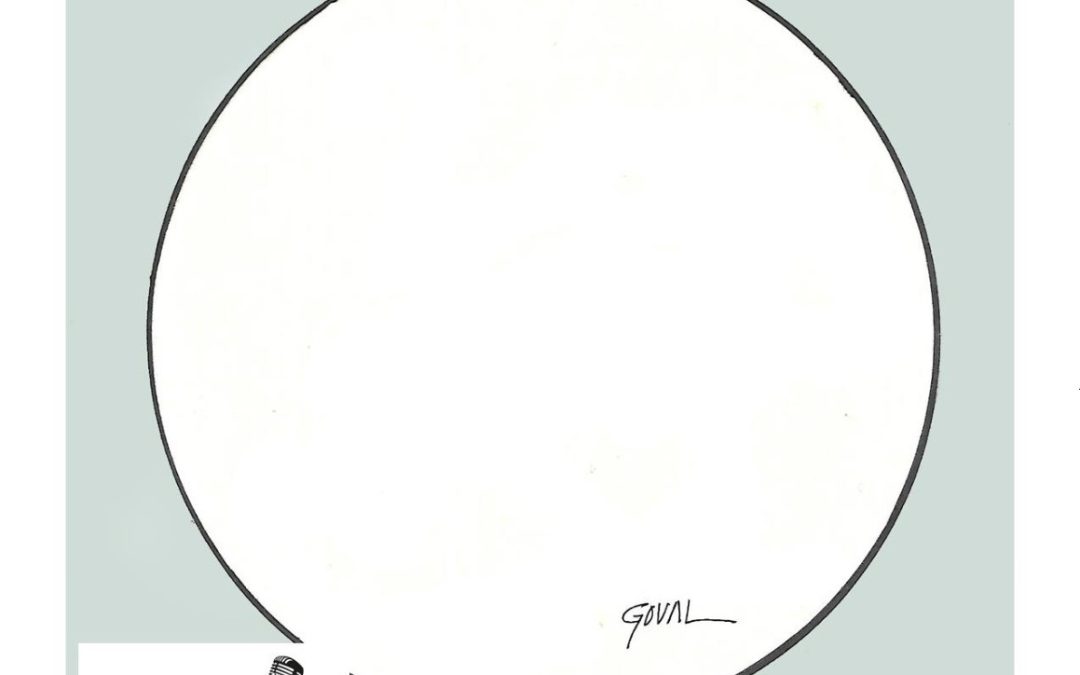
Veintiocho años antes de mi nacimiento, sucedió el destrozo merecido del monumento del cacique, pero claro leyéndolo o escuchándolo, y con la fina ironía de Manolo Harazem sube muchos enteros este episodio. Le preguntaba un pelota en el ministerio de Gracia y Justicia al Castillejo de primeros de siglo: Sr. Ministro don fulano, cortijero, y D. Sutano cortijero también, tienen un pleito por uno miles de metros de terrenos, ambos le han escrito pidiéndole ayuda, quien dese usted que gane el pleito? Y se pregunta uno ¿ha variado mucho aquella forma de impartir justicia amigable?