
Cati Rojas
Activista de ACISGRU
Nos contó Galeano que “un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.”
Ayer los vi yo, pero no desde el cielo, sino aquí abajo, en el salón de la iglesia de San Ignacio, en el lugar de reunión de los talleres de Acisgru.
Un mar de fueguitos de todos los colores, un conjunto de chispas brillantes, llenando el aire de destellos minúsculos. Fuegos bailarines, como el de Florica, que mueve su oronda humanidad sin pedirle permiso a la báscula, ni a las miradas incrédulas de quienes la ven. El baile luminoso de Florica sustituye a la palabra, conecta con el entorno, destapa la crónica entera de una vida, que se derrama en cada gesto y en cada movimiento.
Hay muchos fuegos más: la llama crepitante y temblorosa de Víctor, que da siempre calor; el fuego sereno de Florina que ni se apaga ni parpadea, que casi no la notas, pero sabes que está; el fogonazo inflamable de Nicolás que te arrastra sin que lo quieras por los lugares de su ancho mundo, viajando veloz con él en trenes clandestinos; el incendio incontrolable de la otra Florina, tan ardiente, tan persistente, que has de alejarte un poco para no arder con él; chispas minúsculas e inocentes que se queman juntas en la oscuridad, como las de Florián y Marica, ignorantes de sí, buscando en silencio el abrazo y el encuentro con otras llamas.
Fuera, en la calle, puede que hiciera frío, pero dentro en los salones de la parroquia el calor arropaba los cuerpos y llegaba hasta muy cerca de los corazones. Días así permiten que le perdones a la vida la frialdad glaciar de otros momentos, instantes como este son los que te impulsan a volver a la carrera, con la ilusión renovada de que a la vuelta de cualquier recodo, con un poco de suerte, quizás te encuentres con algún fueguito.







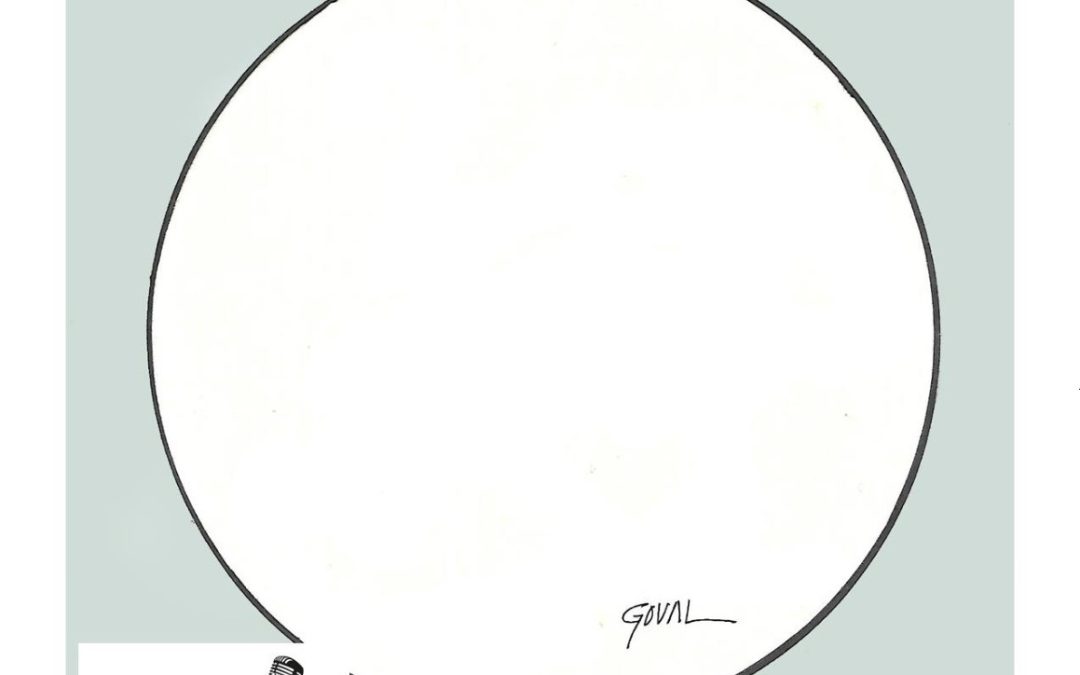



0 comentarios