
El pasado primer de mayo se conmemoró, un año más, los luctuosos acontecimientos acaecidos en Chicago en 1886. En aquella ocasión, una manifestación convocada para exigir la aplicación de la jornada de 8 horas en todos los sectores de actividad finalizó con importantes altercados públicos y cargas policiales. Varios trabajadores elegidos al azar, como posteriormente quedaría acreditado, fueron acusados del lanzamiento de una bomba durante la celebración de la marcha. Tras el juicio farsa, cinco de esos trabajadores fueron condenados a muerte y ejecutados, a pesar de las importantes movilizaciones en contra. A partir de ese momento, cada primero de mayo se convocan en todo el mundo manifestaciones que pretenden recordar a los mártires de Chicago y demostrar la continuidad de las luchas por la defensa de los derechos laborales.
Es evidente que la situación actual de las clases trabajadoras es muy distinta de la que tuvieron que afrontar las primeras organizaciones sindicales surgidas en la segunda mitad del siglo XIX. Por ello, nos hemos de plantear en la segunda década del siglo XXI si sigue teniendo sentido la lucha sindical y, por ende, de las organizaciones sindicales. La derrota socialista en la Guerra Fría llevó a afirmar el fin de la historia y con él el fin de la lucha de clases. Sin embargo, el mundo del trabajo continúa siendo uno de los lugares en los que se manifiesta con más contundencia la desigualdad consustancial al capitalismo.
Es desde la constatación de tal desigualdad desde la que hay que analizar la necesidad de seguir conmemorando los grandes hitos de la lucha de la clase trabajadora y la pervivencia de algunas de las instituciones que, desde sus inicios, han capitalizado la acción colectiva de esta. En concreto, se hace necesario reflexionar sobre la necesidad de la pervivencia de unas instituciones, como son las organizaciones sindicales, nacidas en la segunda mitad del siglo XIX y sobre la salud del movimiento sindical.
Al respecto son recurrentes desde hace décadas los reproches a los sindicatos. Se les acusa de burocratización, separación de las bases o escasa representatividad. No obstante, la mayoría de tales acusaciones son fácilmente rebatibles. En cuanto a esta última afirmación, hemos de recordar que los sindicatos españoles disponen de unos niveles de afiliación muy superiores a los de los partidos políticos y que en las elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa poseen unos niveles de abstención muy inferiores a los de las elecciones políticas.
Pero ¿para qué sirve un sindicato? A esta pregunta podríamos responder, simplemente, citando nuestro texto constitucional. En su artículo 6, se establece que los sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios. Es decir, que se reconoce, con la máxima protección, que la defensa de los intereses de la clase trabajadora corresponde a estas organizaciones. Las relaciones trabajo-capital se encuentran, en la práctica de las relaciones de trabajo, radicalmente desequilibradas. Tal desequilibrio solo es posible compensarlo, al menos parcialmente, a través de la acción colectiva de las trabajadoras y trabajadores. Tal acción colectiva se lleva a cabo, especialmente, por los sindicatos.
A pesar de estas primeras afirmaciones, también tenemos que plantearnos una de las cuestiones más polémicas al respecto. Nos referimos a la legitimidad de nuestro modelo sindical. Este es el resultado de un doble propósito del legislador de la Transición. En aquel momento, tras más de cuarenta años de represión de la libertad sindical, se requería limitar el pluralismo sindical y agostar los instrumentos de participación directa y colectiva de las personas trabajadoras sin mediación sindical. El primero de los objetivos se consiguió, incluso, antes a la aprobación del texto constitucional, favoreciendo a las organizaciones sindicales que consiguieron determinados resultados en las primeras elecciones sindicales libres. Este proceso tuvo su culminación con la aprobación de la Ley Orgánica de Libertad sindical que creaba la figura del sindicato más representativo. A partir de ese momento, serán estos los que casi monopolizarán la representación institucional de las personas trabajadoras. El segundo de los objetivos fue acabar con el asamblearismo que caracterizó el período de la Transición. Por ello, en el Estatuto de los Trabajadores prácticamente desapareció la asamblea como instrumento de participación directa de las personas trabajadoras en la defensa de sus intereses.
Por esta razón, unida a la generalizada pérdida de implicación de las clases populares en las organizaciones que les representan, es obligatoria que nos planteemos mecanismos que permitan un retorno a la confianza de los instrumentos de lucha colectiva ahora tan denostados. Solo a través de su revitalización se logrará un reequilibrio de fuerzas y el poder volver a plantear utopías emancipatorias del mundo del trabajo.
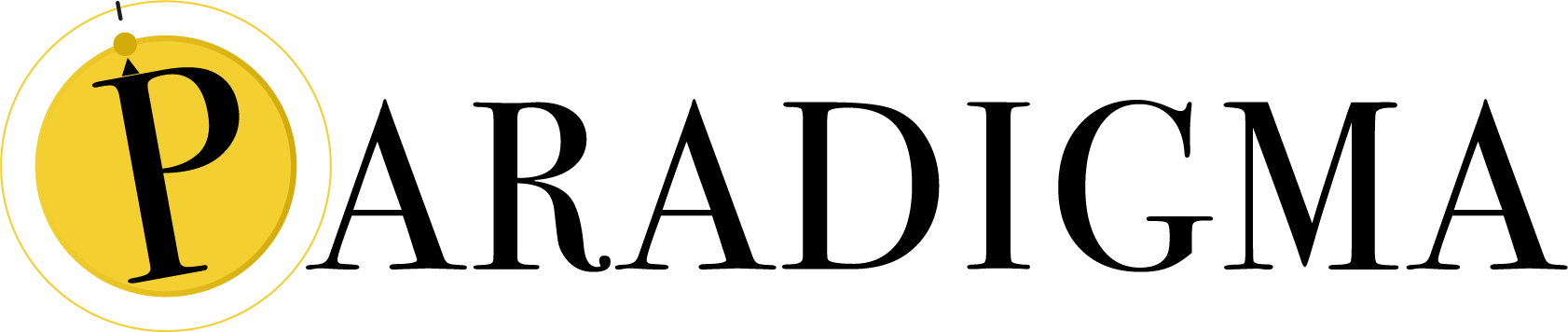






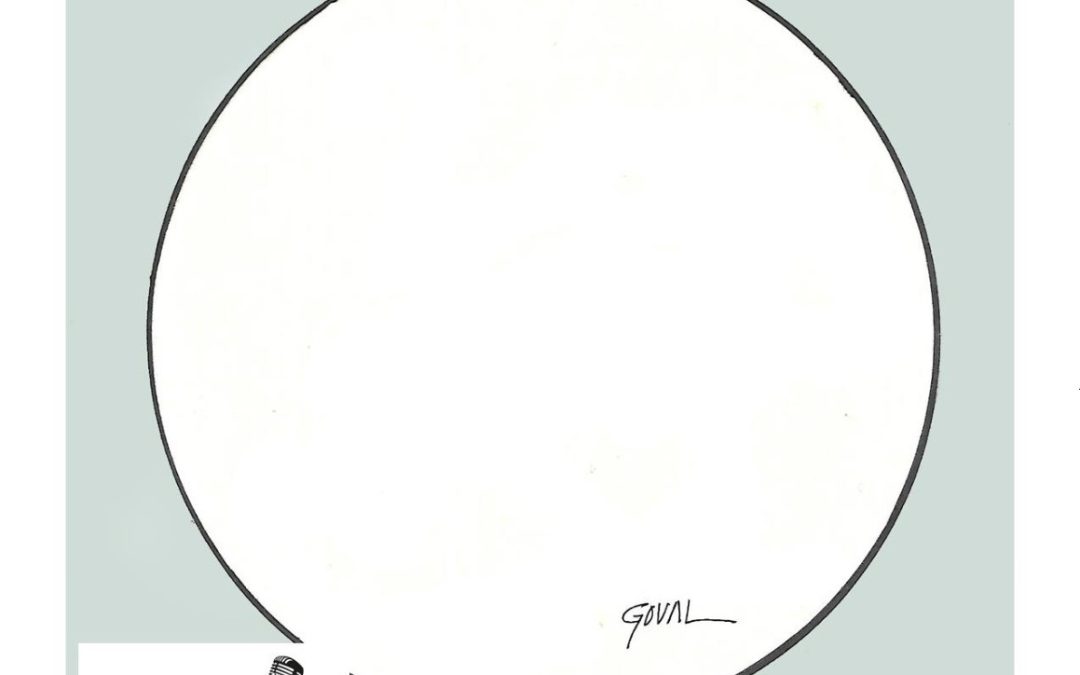



0 comentarios