Asociación Cordobesa para la Integración Social de Gitanas Rumanas (ACISGRU).
Me gusta mucho contar el relato que le escuché a Mariana sobre sus recuerdos de la escuela. Os aseguró que no es una reconstrucción mía con fines instructivos, me la fue contando ella tal cual, eso sí, a retazos y en momentos diferentes. Yo he ido enhebrando esos retales y los he traducido a nuestra lengua, como Dios me ha dado a entender.
En Corbu, el pueblo donde vivían, ella y sus hermanos iban a una escuela con los niños payos. La casa estaba a unos metros de las vías del tren y cuando empezaban a cantar los gallos, el tren de las cinco y cuarto despertaba a toda la familia.
Como los padres y los seis hermanos dormían en la misma habitación, cuando el primero comenzaba a desperezarse despertaba a los demás. Solía ser la madre la primera en extender los brazos arriba y a los lados para liberarlos del entumecimiento y entonces chocaba con Mariana, que le gustaba acostarse siempre a su vera. Todavía con los ojos cubiertos de legañas, la niña buscaba esperanzada los restos de las gachas de maíz del día anterior (la mamaliga), pero casi siempre alguno de sus hermanos se le había adelantado en plena noche, de modo que las tripas de Mariana empezaban a sonar y ya no paraban de crujir en toda la mañana.
Ninguno tenía que vestirse, pues se acostaban y levantaban con la ropa del día anterior, pero antes de iniciar los dos kilómetros y medio de camino hacia la escuela, la madre les hacía colocarse en fila y uno a uno les iba arrancando las legañas de los ojos con un trapo humedecido. A continuación regaba la cabeza de las tres niñas con un chorro de agua del cántaro, mientras les daba órdenes muy precisas sobre el peinado, el moño, las trenzas o la coleta que todas y cada una, al margen de su edad, debían hacerse.
El primero en salir de la casa era el padre y para encontrar el trabajo de cada día enganchaba el caballo a la carreta, recorría los campos de maíz por si le requerían para algún porte, preguntaba a los vecinos y maldecía al caballo que era reacio a trotar con la debida ligereza.
A continuación y ya con el sol fuera, salían en dirección a la escuela la madre y los seis hermanos. En la primera parte del camino, muchas veces embarrado, todos se demoraban y jugaban a fingir entre risas que habían visto una ardilla, un tejón o una liebre; en la segunda parte, a la madre le entraba la prisa, pues tenía miedo de no llegar a tiempo para coger el tren que le llevaría a Slatina, después de dejar a sus hijos en el colegio.
Puntualmente, la madre dejaba a los pequeños a la puerta de la escuela y todos sus hermanos entraban al aula sin demasiados problemas. Mariana se quedaba rezagada, merodeando alrededor de la entrada y sin perder de vista la puerta de salida, de modo que a la más mínima oportunidad, se escurría sigilosa por el portal, salía a la calle y volvía a recorrer de nuevo los dos kilómetros y medio de vuelta a casa. Sabía que nadie la estaba esperando, pues contaba con que su madre ya había logrado colarse de balde en el tren hacía Slatina y en esos momentos estaría llamando a la puerta de las casas de los conocidos, que a veces le ayudaban con algo de comida. Harina de trigo, azúcar, manteca de cerdo, ajos, patatas y cebollas traía la madre los días buenos en el saco de tela que colgaba del cuello. Y Mariana quería ser la primera en ver cómo su madre subía la cuesta cargada con el saco, cómo entraba en la casa de adobe, cómo lo dejaba encima de la mesa y cómo iba partiendo las cebollas, los ajos y las patatas para cocinarlos en la candela con manteca de cerdo.
Y para poder ver sin ser vista Mariana disponía de un escondite en el altillo de la cocina, que usaba sólo en situaciones de peligro y siempre que su madre volvía de la capital antes de la hora de salida de la escuela.
Pregunto a Mariana por qué solía escaparse tan a menudo del colegio y Mariana me explica las poderosas razones que le empujaban a hacerlo. Al llegar a la clase todos los niños payos, limpios y aseados, miraban con asco sus ropas llenas de lamparones, sus zapatos de plástico (galosii) embarrados, el pelo grasiento de sus coletas, y sobre todo, y esto era lo más terrible, a la hora del recreo, cada día, ella tenía que contemplar cómo los niños payos comían sus bocadillos, mientras su tripa seguía rugiendo.
Le pido a Mariana que me cuente un momento agradable de su infancia en la escuela, que intente recordar conmigo algún instante en que se sintió especialmente dichosa. Y Mariana me dice que recuerda con alegría el año en que, a la hora del recreo, la maestra empezó a llamarla aparte a su despacho para partir en dos mitades iguales el pan con mermelada de melocotón, que había preparado para su hijo. Y se le humedecen los ojos a Mariana, mientras me lo cuenta, y su mirada se vuelve más confiada, porque esa maestra de aquel año de su vida no sólo le estaba dando un trozo de pan con mermelada, sino un recuerdo dulce para el futuro y algo de esperanza.
Han pasado veinticinco años desde que Mariana iba a la escuela sin haberse bañado, con la ropa sucia y sin un bocadillo. Hoy muchas de las niñas y niños que viven en los asentamientos chabolistas tienen que seguir yendo a la escuela con la ropa sucia, sin haberse lavado y sin el bocadillo.
Al menos Mariana contaba con ese escondite salvador en el altillo de su cocina, que le libraba de las miradas burlonas de sus compañeros. A las niñas y niños de los asentamientos que no van hoy a la escuela, los maestros no les dan un bocadillo de mermelada, como aquella maestra le daba a Mariana. Hoy las autoridades educativas obligan a los maestros a realizar minuciosos informes de quienes no asisten a la escuela, por si hubiera que acusar a sus negligentes padres de abandono y absentismo.
Si quieres colaborar con nosotros para que los niños de los asentamientos vayan limpios a la escuela y lleven el bocata a la hora del recreo, puedes unirte a esta campaña.
Si prefieres una ayuda directa en la cuenta de la asociación, puedes hacer en este número tu ingreso: ES71 0237 6016 40 91 70028794.







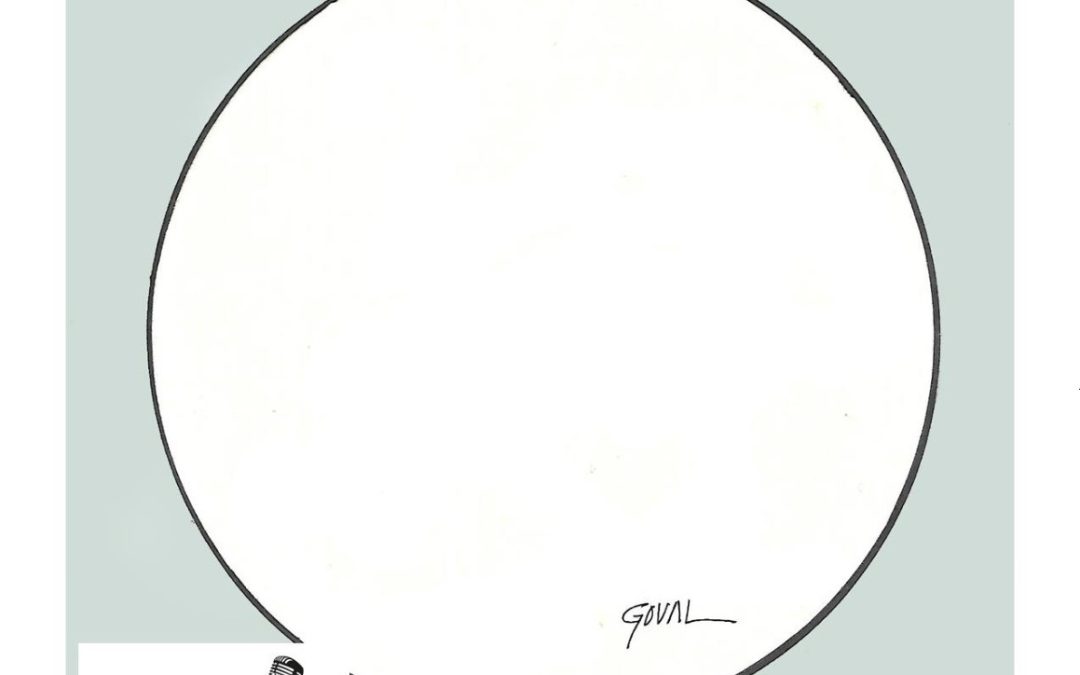



0 comentarios