Encarnación Almasa Pérez
El 28 de abril de 1965, las tropas de EEUU entraron en Santo Domingo (República Dominicana), dentro de la denominada Operación Power Pack, para apoyar a los golpistas que, dos años antes, habían instaurado un nuevo régimen de terror tras un brevísimo paréntesis democrático que había sucedido a la dictadura de Trujillo. Sin disimulo, Lyndon B. Johnson declararía que no iba a permitir una nueva Cuba en el Caribe. Dos días después de la intervención norteamericana, en una reunión de la OEA en Washington, se aprobó que las tropas estadounidenses allí destinadas iban a pasar a considerarse como “interamericanas”. Tras una solución “negociada” (si puede considerarse una negociación en tal situación de diferencia de poder), se estableció un gobierno títere elegido en unas elecciones, con lo que la operación del imperio quedó limpiamente cerrada y legitimada por las normas internacionales del sistema.
El 20 de diciembre de 1989, unos 26.000 soldados norteamericanos entraron en Panamá, según el presidente George Bush para defender a los ciudadanos norteamericanos, llevar al general Noriega frente a la justicia norteamericana por narcotráfico e instaurar en el país un régimen democrático. En esta ocasión la operación recibió el nombre nada menos que de Causa Justa. Hace poco vio la luz un Memorandum secreto-sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional redactado en abril de ese año, en el que se incluía otra motivación menos confesable: acabar con las negociaciones entre Noriega y Japón en relación a la ampliación del Canal de Panamá. Las cifras de muertos de la operación oscilan según las fuentes, pero la mayoría la sitúa entre los 3000 y los 6000. La ocupación estadounidense se prolongó durante dos años y, de hecho, el presidente electo tras unas elecciones tomó posesión de su cargo en una base estadounidense.
 Ejemplos como estos podemos encontrarlos en África, en la práctica totalidad del territorio de Centroamérica y Sudamérica y, en la actualidad, en el devastado Oriente Medio. Incluso Europa ha vivido una situación similar en la antigua Yugoslavia con la intervención de la OTAN en la Guerra de los Balcanes. No obstante, tras la situación con el último fallido golpe en Venezuela, parece que no son tan fáciles ya las impunes invasiones militares estadounidenses en Latinoamérica para ordenar el territorio a su antojo. Si bien es cierto que mantiene el control político de gran parte del continente Sur americano a través de vías electorales (no olvidemos que el imperio no necesita siempre la opción militar para mantener sus tentáculos, pues, en muchos casos, es la misma ciudadanía la que lo vota) y que la amenaza de invasión militar parece mantenerse sobre la mesa cuando el resultado electoral no satisface a la Casa Blanca, parece que sus estrategias desestabilizadoras no acaban de cuajar, en parte por no contar con el apoyo esperado y en parte, también, por chapuceras. Ya se pudo ver algo en Turquía (hay sospechas de que el fallido golpe de estado de 2016 contra Erdogán partió de una base estadounidense) y, ahora, tras las fracasadas maniobras desestabilizadoras en Nicaragua, nos encontramos con el esperpéntico personaje de Guaidó como instrumento para destruir algo tan sólido como es el movimiento bolivariano en Venezuela.
Ejemplos como estos podemos encontrarlos en África, en la práctica totalidad del territorio de Centroamérica y Sudamérica y, en la actualidad, en el devastado Oriente Medio. Incluso Europa ha vivido una situación similar en la antigua Yugoslavia con la intervención de la OTAN en la Guerra de los Balcanes. No obstante, tras la situación con el último fallido golpe en Venezuela, parece que no son tan fáciles ya las impunes invasiones militares estadounidenses en Latinoamérica para ordenar el territorio a su antojo. Si bien es cierto que mantiene el control político de gran parte del continente Sur americano a través de vías electorales (no olvidemos que el imperio no necesita siempre la opción militar para mantener sus tentáculos, pues, en muchos casos, es la misma ciudadanía la que lo vota) y que la amenaza de invasión militar parece mantenerse sobre la mesa cuando el resultado electoral no satisface a la Casa Blanca, parece que sus estrategias desestabilizadoras no acaban de cuajar, en parte por no contar con el apoyo esperado y en parte, también, por chapuceras. Ya se pudo ver algo en Turquía (hay sospechas de que el fallido golpe de estado de 2016 contra Erdogán partió de una base estadounidense) y, ahora, tras las fracasadas maniobras desestabilizadoras en Nicaragua, nos encontramos con el esperpéntico personaje de Guaidó como instrumento para destruir algo tan sólido como es el movimiento bolivariano en Venezuela.
Esto no significa que la amenaza sea menor, ni mucho menos, sino que nos encontramos frente a un imperio en decadencia que trata de mantener su hegemonía de forma cada vez más infructuosa, aunque no por ello menos agresiva. Tras dejar Oriente Medio en estado de devastación absoluta pero sin haber conseguido dominar el territorio, dirigen ahora su mirada de nuevo a su patio trasero con métodos quizá menos tajantes (a día de hoy, pues es plausible una intervención en un futuro próximo) pero igualmente evidentes. Sin embargo, podemos comprobar cómo EEUU ya no cuenta con el mismo apoyo incondicional de la comunidad política internacional, y ello se manifiesta en la incapacidad para controlar las situaciones tal y como venía haciéndolo, es decir, instaurando a su antojo dictaduras o democracias serviles en los países que osaban desafiar en lo más mínimo sus intereses. Por supuesto que en la historia de la hegemonía estadounidense ha habido territorios inconquistables, tales como Cuba o como fue Vietnam, pero ahora parece que el Pentágono cosecha más fracasos que victorias. Y una de las principales causas de ello, además de la pérdida de poder en el balance de la economía mundial por el surgimiento de potencias rivales, es la fractura dentro del bloque capitalista, perceptible ya incluso a nivel político (por supuesto, con intereses económicos contrapuestos como telón de fondo).
En realidad, el capitalismo ha permanecido unido solo en parte durante la Guerra Fría. Fue la amenaza de un contagio del socialismo en el bloque capitalista lo que obligó a enterrar las contradicciones entre potencias para dirigir sus fuerzas a neutralizar o destruir el temido “efecto dominó”. No podemos olvidar que, a pesar de la enorme inyección de dinero que supuso el Plan Marshall en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y el generoso tratamiento de la deuda de la RFA, la RDA mantuvo desde 1965 hasta los años 80 un crecimiento del PIB mayor que el de su vecino occidental. El 32% del parlamento era femenino y la participación de la mujer en la vida laboral llegó incluso a ser mayor que el masculino, algo impensable en muchos países capitalistas. Tampoco podemos olvidar que hasta 1989, ningún país del Este tenía necesidad de establecer prestaciones por desempleo. Hungría fue el primer país en necesitarlo en ese año; a mediados de los 90, ya contaba con un nivel de más del 12% de desempleados, alcanzando el 25% en algunas regiones.
Los logros sociales y el crecimiento económico de algunos países del Este provocaron que Europa occidental y EEUU tuvieran que desarrollar lo que después vino a denominarse como “Estado de Bienestar”, de tal manera que, convirtiendo a la clase trabajadora de estos países en consumidores, neutralizaron los movimientos obreros aspirantes a un cambio de sistema. El Estado del Bienestar ha sido presentado históricamente como un triunfo de la socialdemocracia y de la economía keynesiana, de ahí que sus herederos insistan en volver a estas políticas, escondiendo que se basaron fundamentalmente en un consumo y un desarrollo productivo insostenible e irracional, así como en el apoyo incondicional a las políticas militaristas e imperialistas que suministraron mano de obra y materias primas a bajo precio a las clases medias de occidente. Podríamos decir que su verdadero logro fue permitir esconder y postergar las contradicciones inevitables del capitalismo, así como que su corta vida fue la cara amable de la hipertrofia de la gran superpotencia que aspiraba a acabar con cualquier iniciativa disidente.
 Con la caída del muro, muchos intelectuales conservadores y “progresistas” consideraron que viviríamos el triunfo definitivo del capitalismo en todo el planeta. No obstante, tras la desaparición del enemigo, además de vivir una de las más agresivas y duraderas crisis económicas del sistema, las tensiones en su seno no han hecho más que crecer, de manera que en la actualidad nos encontramos, paradójicamente, en una situación que recuerda a la previa a las dos guerras mundiales, donde no se sufrió un enfrentamiento entre el capitalismo y los aspirantes al comunismo, sino entre las mismas potencias capitalistas.
Con la caída del muro, muchos intelectuales conservadores y “progresistas” consideraron que viviríamos el triunfo definitivo del capitalismo en todo el planeta. No obstante, tras la desaparición del enemigo, además de vivir una de las más agresivas y duraderas crisis económicas del sistema, las tensiones en su seno no han hecho más que crecer, de manera que en la actualidad nos encontramos, paradójicamente, en una situación que recuerda a la previa a las dos guerras mundiales, donde no se sufrió un enfrentamiento entre el capitalismo y los aspirantes al comunismo, sino entre las mismas potencias capitalistas.
En primer lugar, nos encontramos una guerra económica de consecuencias todavía impredecibles. China y Rusia, como potencias económicas capitalistas que son en la actualidad, han empleando muchos de los subterfugios económicos anteriormente utilizados por sus enemigos occidentales: mano de obra barata, cambio de valor de las monedas, paraísos fiscales, compra y venta de deuda, mecanismos propios de transacción internacional, etc. No obstante, podemos decir que, de momento, no emplean la vía militar para conseguir sus objetivos y que China, conservando gran parte de control estatal en sus empresas, nos va presentando un sistema económico de deriva desconocida todavía. Estas dos nuevas potencias han ido creando zonas de expansión económica que han provocado, a su vez, movimientos militares por parte de EEUU para tratar de mantener el control de zonas anteriormente al servicio de sus intereses. Esto está siendo evidente en África, donde gran cantidad de recursos han pasado a manos chinas tras acuerdos con países como Nigeria o Sudán. La Ruta de la Seda avanza silenciosa pero implacablemente incluso por Europa y es muy dudoso que esta situación sea pacíficamente aceptada por los magnates estadounidenses de forma indefinida.
Pero las más paradójicas tensiones se están viviendo, en la actualidad, entre los mismos miembros de la OTAN. La amenaza de aranceles se encuentra constantemente sobre la mesa, a la vez que la UE se ha atrevido a multas históricas a grandes multinacionales estadounidenses por violación de la ley antimonopolio. Alemania, por su parte, ha apostado por abastecerse del gas ruso y no acepta las críticas del gobierno de Trump, apelando a su soberanía económica y provocando la ira, incluso, de países potencialmente socios en territorios cercanos, como Polonia o Ucrania (fieles vasallos de EEUU en Europa). El gasoducto Nordstream 2, cuyo proyecto fue iniciado por el excanciller alemán Schröder (actualmente presidente de una petrolera estatal rusa…) evitará su paso por los países del Este de Europa y se construye por el Mar Báltico.
Por su parte, Turquía se enfrenta de forma cada vez más evidente a EEUU dentro y fuera del territorio sirio. El gobierno estadounidense se apoya en las YPG kurdas (escindidas del PKK), las cuales, junto a otros grupos rebeldes, forman las Fuerzas Democráticas Sirias, algo que no es admitido por Turquía. En junio de 2018, ambas potencias tuvieron que alcanzar un acuerdo en Alemania, donde EEUU ordenó a las YPG que se retiraran de la recién conquistada ciudad de Manjib para que fuera nuevamente tomada por las fuerzas turcas. En enero de 2019, Trump amenazó con devastar económicamente Turquía si atacaba a los kurdos (a los kurdos de Siria, por supuesto, ya que los que viven en territorio turco han sido y siguen siendo invisibles para la comunidad internacional), y la reciente compra de sistemas de defensa antiaéreos rusos por parte del país asiático ha creado una nueva escalada de tensión diplomática de derroteros inciertos.
Por su parte, en Libia no se dirime únicamente una lucha entre fuerzas locales, tal y como nos quieren hacer creer, sino que también se enfrentan intereses de EEUU y algunos países europeos. El gobierno de Trípoli es reconocido por la ONU y por países como EEUU e Italia, junto con Turquía y Qatar, por su implicación en tratar de evitar la salida de los refugiados del país, mientras que el gobierno de Haftar (que controla la mayor parte del país y que actualmente lucha por el control de Trípoli) cuenta con el apoyo de Arabia Saudí, EAU y Egipto por su oposición a los Hermanos Musulmanes, pero también de Francia y Rusia, los cuales quieren recuperar los lazos comerciales que tenía con Gadafi. Es decir, que en estos momentos, en Trípoli, luchan indirectamente nada menos de EEUU contra Francia.
Toda esta creciente tensión internacional en el seno del capitalismo se implementa con una crisis sin precedentes de las instituciones propias del sistema. No solo se cuestiona la democracia representativa, que ha sido considerada como el sistema universal e incuestionable por la izquierda y por la derecha, sino que los organismos internacionales han perdido la poca credibilidad con la que contaban.
Una decadencia de estas dimensiones es enormemente peligrosa, pues sabemos que el capitalismo derrocha agresividad a todos los niveles: laboral, social, psicológico, militar… Por tanto, el enemigo no es externo. Ni nunca lo fue.







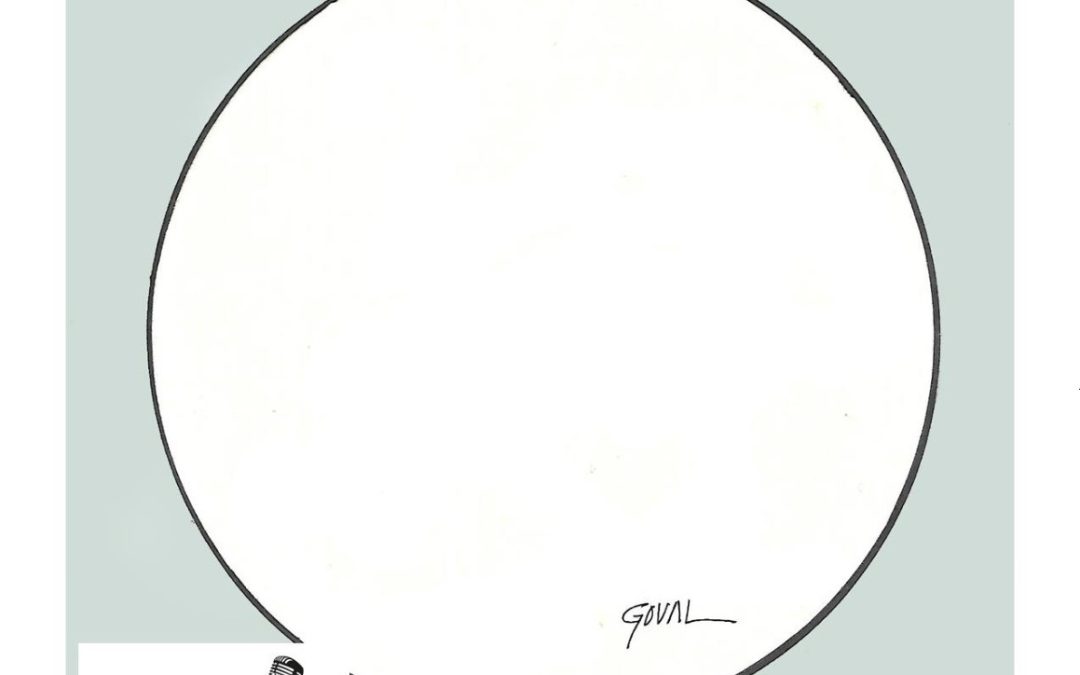



0 comentarios