Manuel Harazem
La desaparición de las esquinas de nuestras calles y plazas de los nombres de los criminales que perpetraron el genocidio, secuestraron el estado y se repartieron el botín de guerra a partir de julio de 1936 tiene que ejecutarse higiénicamente sin más dilación. Cada día que pasa su memoria ensalzada, la de ellos, la de los victimarios, infama a la otra, la de sus víctimas, asesinadas, represaliadas y robadas.
El mayor milagro de La Transición consistió fundamentalmente en que el régimen más criminal de Europa después del nazi alemán, su hermano de (mala) leche, que destruyó con inusitada saña una democracia parlamentaria homologable políticamente a cualquiera de sus equivalentes europeas, pasase a considerarse tras su final, oficial y simplemente, el régimen anterior, al que se le concedía incluso la condición de legítimo, de estado de derecho, al genocida el anterior Jefe del Estado con derecho a ser venerado en un demencial mausoleo de exaltación criminal y la pléyade de sus sustentadores, asesinos o colaboradores en los crímenes que se perpetraron, probos ciudadanos con derecho a rótulo callejero los muertos y a sentarse en el nuevo parlamento algunos de los vivos. Es decir, en mantener incólume la justeza de la memoria de los criminales y la impertinencia de la de las víctimas. Y la más absoluta de las impunidades. Caso inédito en esa Europa que después hizo la vista gorda cuando le llegó también la hora de participar del botín.

El organizador de la trama civil y militar en la ciudad de Córdoba del golpe de estado que devino genocidio no puede contar con calle en la ciudad, y menos la principal, porque su textura moral fue exactamente la misma que la de un gerifalte nazi que hubiera organizado una redada en una ciudad alemana o polaca para mandar a los judíos al crematorio. Exactamente la misma. Ni el repugnante poeta cómplice del fusilamiento y depuración de miles de maestros y de la organización del castrador sistema de educación nacionalcatólico en que fuimos torturados psicológicamente varias generaciones de niños. El que aparte de una calle en Córdoba también un colegio de infantil en Puente Genil lleve su nombre sólo habla del pozo de ignominia memorial sobre el que se gestó esa Transición. Ni un ministro fascista por muchos puentes que nos hubiera graciosamente regalado. Ni el periodista y el archivero que fueron responsables de la brutal represión de la prensa en la ciudad saldada principalmente con el asesinato del director de un periódico y de un colaborador poeta y del robo a mano armada del propio medio, cuyo heredero actual acaba de celebrar el 75 aniversario de sus sangrientos y rapiñeros inicios sin mencionar cuidadosamente esa circunstancia. Ni el del señorito caballista que cazaban cordobeses como si fueran piezas de montería en la sierra, por muy bueno que fuera también alanceando toros. Ni gobernadores civiles de la Sevilla de Queipo de Llano con las manos manchadas de sangre hasta los codos. Ni el monumento de exaltación a la Cruzada que persiste infame justo delante de la ventana del despacho de tantos subdelegados del gobierno, unos, los herederos de la memoria franquista, encantados de que semejante mamotreto les hiciera guardia sobre los luceros y otros, los socialistas, sistemáticos ofuscadores de la memoria de sus conmilitantes fusilados, entre ellos el último alcalde republicano, sin que se les haya caído a ninguno o ninguna la cara de vergüenza.
Pero sobre todos ellos tiene que desaparecer el que representa probablemente el peor recordatorio del genocidio en una avenida, una barriada, dos estatuas, y, lo que es más repugnante, un colegio de primaria: el del obispo que tras coadyuvar en su anterior sede para que triunfara el golpe en calidad de conspirador e ideólogo de la Cruzada, cometió el inmundo crimen intelectual, ético y político de componer un catecismo para adoctrinar en los colegios en el odio a la democracia y a los judíos en lo que puede considerarse una adaptación del Mein Kampf de Führer para los niños y las niñas de la inmediata posguerra de toda España. El propio Vaticano, cuando los alemanes ya habían perdido la guerra lo mandó, hipócrita pero prudentemente, retirar por demasiado nazi. Pero ese nombre no le fue propuesto –porque se salía del espacio temporal de su actuación– a la comisión que estudió y dictaminó con profesional ecuanimidad sobre los demás casos. Pero también por la misma razón que si finalmente cambian el nombre del caballista asesino lo harán por el de otro asesino aún peor, pero que llevó sotana y vivió en una época un poco más medieval.
Porque la defensa de esa su memoria que cultivan los herederos de los genocidas y banda de ladrones es muy poderosa. Toda la Transición se montó expresamente para salvaguardarla, junto con el producto del botín de guerra. Todos los que pillaron en ese reparto, la burguesía nacional, el ejército, las multinacionales a las que el estado vendió parte del país, la Iglesia, los socialistas que recibieron el poder envuelto en marcos alemanes con la condición de mantener el reparto de ese botín, con lo que también participaron del mismo, se resisten a que el monolitismo que necesita esa memoria para perpetuarse se resquebraje lo más mínimo. Pero es la Iglesia la organización que mejor ha sabido defender su memoria, tan criminal y ladrona como la burguesa, la militar o la falangista, porque que ha sido capaz de ofuscarla convenientemente con la ayuda de la adicción a los productos religiosos de buena parte de la sociedad española y el poder de movilización y presión política que eso le confiere.
Es completamente lógico –sólo eso, lógico– que la momia del genocida pase de una iglesia a otra, de un monasterio a una catedral y hasta que lo haga de nuevo bajo palio. Como lo es que los restos de su sicario en Andalucía, su santa esposa y otros siete gerifaltes fascistas reposen en la sede de una hermandad procesional y que otras tres cofradías más lleven su propio nombre, el de la coima y el de su madre. Como es normal que la hermandad de las Angustias de Córdoba tenga como hermanos mayores honoríficos a Franco y a Benito Mussolini y que la de los Dolores y San Rafael mantengan con el mismo título a dos carniceros, Cascajo y Bruno Ibáñez, responsables del asesinato a sangre fría más de cinco mil cordobeses, la inmensa mayoría de las cuales permanecen aún en las fosas comunes en que fueron arrojadas y enterradas por orden de esos sus hermanos mayores.
Es lógico, como digo, porque es su memoria histórica, que es la que garantiza la intocabilidad del botín de guerra y del medieval derecho de saqueo por conquista. Burguesía cortijero-vinatera cordobesa, Iglesia, hermandades y cofradías, falangistas, ejército –que incluye a la guardia civil que nunca homenajeó a sus miembros fusilados por defender la República– forman una unidad de destino en lo memorial. Tras el genocidio y el asalto a punta de fusil del estado democrático vino el escarmiento, pero sobre todo vino el saqueo. Forman tan misma parte del lote los muertos en las fosas que el botín de guerra. Porque como dice Bartolomé Clavero en su imprescindible El árbol y la raíz: buena parte de la clase pudiente hoy en España debe su posición a la sangre y al despojo incluso en casos en que el patrimonio procede de herencias y rentas y remuneraciones sin sombra de ilicitud o con la ilicitud prescrita a estas alturas. Y la Iglesia, hay que añadir si se quiere completar científica y disciplinarmente el cuadro. Y las cofradías. Cuando Aznar y sus franquistas tuneados cambiaron en 1998 el artículo de la Ley Hipotecaria que permitió a la Iglesia inmatricular los centros de culto –que ni el propio dictador había contemplado– lo que hizo fue blindar la parte del botín de guerra que correspondió a la Iglesia en agradecimiento por los servicios prestados a sus causas familiares desde 1936. Blindar esa memoria histórica compartida.
En cuanto a las hermandades y cofradías, cójase cualquier cuadernillo procesional de Semana Santa y compruébese cuántas de ellas no fueron fundadas o refundadas en la inmediata posguerra y adivínese de dónde salió el dinero que lo hizo posible. Y algún día podrían salir a la luz los pormenores de la implicación de las jerarquías cofrades cordobesas en la insondable represión subsiguiente al golpe del 36, algo de lo que saben mucho los viejos del lugar, pero de la que sólo se habla en voz baja porque es un tema altamente tóxico, como se demostró en su día con la única película censurada y enjuiciada en la historia de España tras la II Restauración Borbónica, Rocío, que trataba precisamente de eso. Tal vez un día algún licenciando de la UCO con valentía y pundonor se atreva a dedicarle un TFM explicando sus verdaderas índoles.
Porque la metástasis nacionalcatólica que está invadiendo de nuevo la ciudad no difiere en forma y contenidos de la que ya lo hiciera en la posguerra cuando los detentadores de esa ideología consiguieron por la fuerza de las armas sustituir con su quincalla churrigueresca y su hueca retórica reaccionaria la cultura democrática republicana en todas las localidades andaluzas. Y de nuevo –en momentos críticos de exaltaciones identitarias– en su seno se está incubando el huevo de una serpiente que en otros lugares señalan con preocupación como peligrosa radicalización ultraderechista, pero que aquí parece percibirse cursando tan sólo con insidiosas molestias vecinales. Pero las autoridades sedicentes de izquierdas que lo fomentaron y subvencionaron durante años y años para desactivar los movimientos identitarios de clase no deberían olvidar nunca que el nacionalcatolicismo es la versión española, con su misma textura ética, de ideologías como el nazismo alemán y el fascismo italiano.
Ilustración de cabecera: Victor Solana








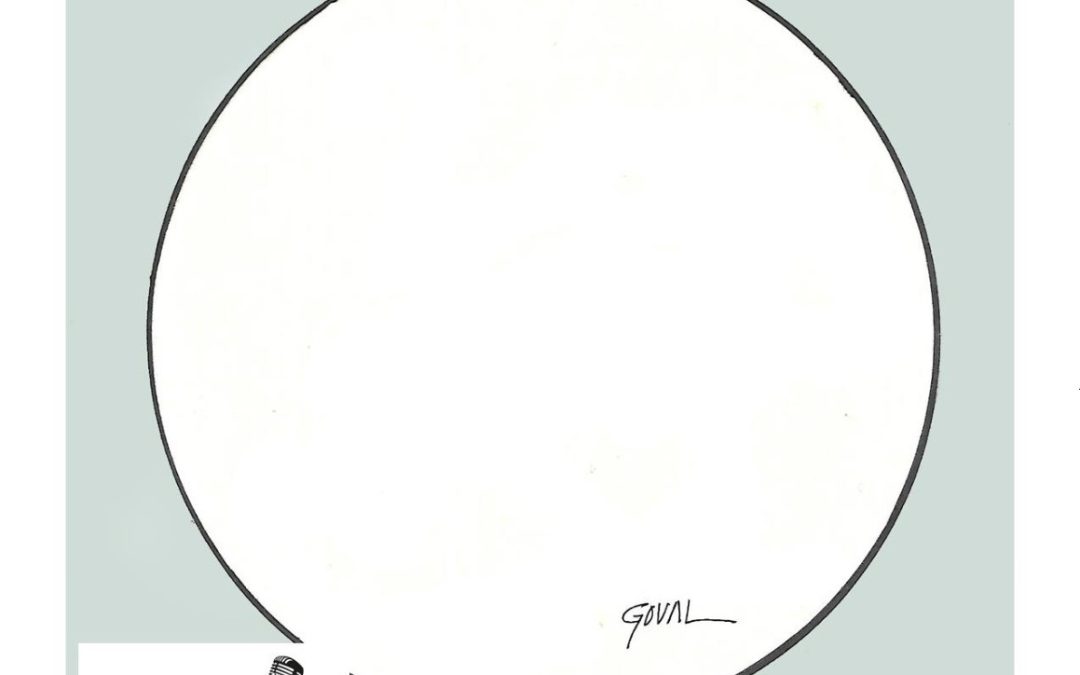


Este fue otro caballo de batalla de Manolo Harazem, la Memoria Histórica que enlaza con el de los nombres de las calles, manteniendo un criterio de que los nombres antiguos y si era posible neutros, de oficios o leyendas, permitiría conservarlos siempre. Pero de personas salvo que sean asumidas por todas no.